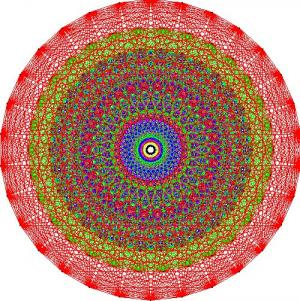–El diario es auténtico–, prosiguió Condell. –Pero por favor continúe leyendo, hay más.
Continué:
–Entre los fallecidos chilenos se cuenta el primer oficial de la nave, teniente Luis Uribe…
No necesitaba seguir leyendo.
–Por favor, no más bromas, señores.
Ninguno me contestó.
–Y usted Ginebra, ¿qué opina?–, preguntó Prat.
–No lo sé almirante, lo que el inspector acaba de leer parece una historia de ficción.
–¿Qué es ficción, Ginebra?
–Una invención, señor.
–El capitán Condell asegura que el periódico es auténtico.
–Almirante, no hay modo de probar que un objeto de papel sea auténtico o falso. El capitán Condell puede creer lo que quiera.
Prat miró a su colega.
–Me cae bien, para ser un número–, dijo.
–Almirante–, interrumpí, intentando sonar sarcástico. –La historia del diario está muy entretenida, pero me parece que me ha hecho perder soberanamente el tiempo. Disculpe si le parezco atrevido, pero ya no estoy para idioteces. Alguien está atentando contra la seguridad nacional y usted me trae a Iquique para mostrarme una broma que algún idiota se dio el gusto de imprimir.
–Inspector–, habló Prat. –Debería calmarse. Mire, antes de continuar, quiero mostrarle algo.
El viejo se dio vueltas y cogió uno de los sables que colgaban de la pared de fondo. Lo desenvainó y me apuntó con la hoja que silbó al cortar el aire.
–Acero español, alguna vez fue un lujo. Este sable me acompañó los primeros treinta años de mi carrera, lo use incluso cuando tuve el mando del Santiago. Un arma noble de tiempos más nobles. ¿Sabe que hoy, cuando egresan, los cadetes piden pistolas de metahulla en lugar de sables?
–No tenía idea.
–Una lástima–, suspiró el veterano.
–Señores–, insistí, –quieren explicarme que está pasando.
Condell tomó la palabra:
–Usted está aquí porque busca resolver el misterio de los atentados explosivos y nosotros para darle las respuestas que requiere..
Ginebra miró al ex comandante del Valparaíso. Este le sonrió.
–Mañana jueves–, continuó Condell. –A las ocho de la mañana, la estación de aerocarriles de Rancagua volará en pedazos.
–Dos días después–, continuó Grau, –el sistema de distribución de las refinerías del puerto de San Vicente, en Nueva Arauco, sufrirán idéntico destino.
–Y así–, siguió Prat, sin soltar su sable. –En los próximos veinte días se sucederán diez estallidos en lugares claves, cada vez más destructivos y seguidos hasta que finalmente, con el número once…
–¿Qué quieren decirme, de dónde sacaron esa información?–, interrumpí.
–No le preocupa lo que ocurrirá en la explosión número once.
No le contesté.
–¿Y a usted Ginebra?
Fue la máquina quien preguntó. Prat aferró con fuerza el mango de su espada y pronuncio dos palabras:
–Todo acabará…
–¿Quién es su informante, almirante?–, insistí.
–No hay informante–, acotó Grau. –Lo soñamos. Igual como usted sueña sobre un mundo que cree inexistente, nosotros lo hacemos con los estallidos…
–Ya le dije, no me gusta hablar de mis sueños.
–Debería., agregó Condell. –Todo se conecta, Uribe. Usted con nosotros, la respuesta que tanto busca está dentro de su cabeza.
–Entonces contéstenme, ¿quiénes son los que están detrás?
–Nadie–, fue la seca respuesta de Prat.
–Nadie–, repitió Grau. –Su investigación no conduce a ningún puerto porque no hay culpables. No se trata de bombas ni de actos terroristas, es la metahulla que explosiona sola, que se autodestruye. Primero de a poco, volando trenes, luego edificios, hasta finalmente acabar por completo.
–Almirante, debo recordarle que usted mismo acaba de decir que ésto debiera acabar pronto.
–Y por lo que veo usted no entiende cuando uno es literal. Lo que acabará no es esta seguidilla de explosiones, sino el mundo entero tal como lo conocemos.
–¿Qué está queriendo decirme?
–Las peores partes de la Biblia, inspector. El fin de la existencia. Cuando la metahulla termine de autesdestruirse, todo ésto desaparecerá.
–No lo entiendo.
–¿Nunca ha sentido que algo no está bien en este mundo, que las cosas no son como debieran, que nuestro presente carece de toda lógica?
No respondí.
–Es la metahulla, inspector. Un fenómeno geológico sin explicación racional que simplemente apareció de la nada, allá en el sur, bajo los yacimientos de carbón del golfo de Arauco. Un regalo del cielo del corazón de la madre tierra. Y la usamos sin hacer preguntas. ¿Busca más respuestas, inspector, pues yo creo que ya las tiene?
–¿Dónde las tengo?–, sonreí.
–Ya le dije, en sus sueños, mi amigo. Sus sueños que no lo dejan dormir. Empezaron justo después de que bombardeamos Lima, ¿cierto? Corríjame si me equivoco–, acentuó Prat, –todas las noches es lo mismo. Usted lleva otra vida, otra familia, tiene otros amigos. Incluso me ha visto a mí en sus sueños.
–Almirante….
–Sueños de un mundo donde no existe la metahulla.
–Señor.
–Contésteme, Uribe, sea honesto por una vez en su vida. Estamos solos, nosotros y usted. Por que ella no cuenta–, miró casi con desprecio a Ginebra, –es una máquina. Pero eso usted eso ya lo sabe. La detesta, porque algo dentro suyo le dice que la existencia de semejante organismo artificial no debería ser.
–Señor.
–¿Respóndame?
–Si, señor, es eso lo que sueño–, estaba rodeado. Traté de no vacilar.
Prat sonrió y miró a Grau.
–Usted y nosotros estamos unidos por esos sueños, somos anclas de una continuidad paralela, una continuidad que fue reemplaza por lo que los historiadores han llamado edad metahullana.
Miré a Ginebra, las palabras del viejo aún resonaban en mi cabeza. Nada tenía sentido y al mismo tiempo lo tenía en absoluto.
–El ejemplar de El Mercurio de Valparaíso es auténtico, inspector–, prosiguió Grau. –Esto es lo irreal, un error de cálculo en el universo y una línea paralela imposible que no debería existir. Prat acaba de decírselo, somos anclas de la continuidad real. Por eso no podemos dormir…
–Por eso no llevamos vidas normales, con familias e hijos…–, agregó Prat.
–Pero eso está por terminar. De a poco está realidad se está fragmentando dando paso a lo verdadero, lo que tiene que ser. El periódico apareció en la biblioteca de Iquique, nadie sabe como. Cada día hay más soñadores, como nosotros, y cada día la metahulla se acerca a su inminente destrucción.
Ya no aguantaba más.
–¿Qué es esto señores, quien son ustedes, la liga de los extraordinarios lunáticos?
Condell rió y agregó que le gustaba el título.
–No–, respondió Prat–, sólo queremos salvar parte de nuestro mundo.
–Inspector–, comenzó Grau, –voy a tratar de ser sencillo. Hemos estudiado lo que está ocurriendo desde ya bastante tiempo. Con Prat comenzamos después de la guerra, Condell se incorporó luego. Las conclusiones pueden ser apresuradas, pero lo que ocurrió obedece a la estructura más compleja del universo. El tiempo y el espacio no son lineales, se mueven, se rompen, se resquebrajan, pero siempre vuelven a acomodarse. La historia está llena de estos accidentes: el diluvio universal, la torre de Babel, el hundimiento de la Atlántida, el nacimiento de Cristo. Hechos que rompen la continuidad y marcan hitos cero, puntos en el espacio. La metahulla fue uno de estos eventos, un accidente que creó una anomalía natural que desencadenó una línea paralela en la que surgió una realidad que no debería haber sido, una continuidad que nació condenada a desaparecer. El tiempo, mi amigo, siempre se abre camino y en este proceso desaparece todo lo que es antinatural.
–Pero en nuestras investigaciones–, Condell tomó la palabra, –también descubrimos que existían modos de sobrevivir a la hecatombre. Modos de saltar a la verdadera continuidad, antes de que la nuestra desapareciera por completo. Por eso lo hicimos venir, inspector, porque para abrir una puerta, necesitamos a cuatro soñadores con algo en común en la otra continuidad.
–¿Qué tengo en común con ustedes, señores?
–Todos estuvimos el 21 de Mayo de 1879 peleando en este sitio. En este lado sobrevivimos, en el otro, algunos fuimos mártires–, la voz de Prat se apagó al mirarme. –Pero usted ya lo sabe… Usted leyó el diario.
–Haber si lo entiendo almirante, me quiere decir que a pesar de saber que al otro lado usted está muerto, quiere cruzar.
–Al otro lado aún no muero, señor Uribe. El tiempo tiene distintas velocidades, sabe, y acá nuestra aceleración es mayor. Si el salto sucede hoy, apareceremos antes de que suceda el desastre de Iquique.
–Peor aún señor, lo que quiere es pasar a su muerte segura.
–No inspector, lo que quiero, lo que queremos–, miró a sus colegas, –es salvar el legado de la metahulla cuando el tiempo se reacomode.
–No comprendo, de verdad no comprendo.
–Es que–, habló Grau–, ya no hay nada más que comprender. Ya sabe lo que necesitaba saber, ahora debe ayudarnos.
–Ayudarlos a qué.
–A pasar. A que todos crucemos, señor Uribe.
–Usted y sus amigos se volvieron locos. Lo que me piden es imposible. No tengo intenciones de ayudarlos y si las tuviera no sabría como.
Condell emitió un largo suspiro.
–La metahulla es la clave, inspector–, comenzó a explicar. –Metahulla detonada en una cantidad suficiente como para romper una brecha en el espacio. Por un tiempo pensamos que con lo que movía la mano artificial de Grau bastaba, pero nos equivocamos. Necesitábamos un trozo mayor, no tan grande como para propulsar un vehículo, pero si lo suficientemente como para mover a una criatura artificial.
Miré a Ginebra, todos lo hicimos.
–Mi corazón… –, respondió ella.
Prat se le acercó y la abrazó por la espalda.
–Por eso la trajimos. Usted está aquí por dos razones, por que es el cuarto que necesitamos para saltar y porque nos ayudará a reventar el corazón de esta bella número.
–Después de todo–, fue completando Grau.–, es el único de los presentes que lleva un arma de metahulla al cinto.
–Tómela y dispárele a su compañera. Mal que mal es sólo una máquina–, indicó Condell.
–No voy a hacerlo.
Ginebra movía su cabeza confundida
–Oh, claro que lo hará–, pronunció Prat, mientras levantaba el sable que había mantenido en su mano derecha durante toda la conversación y lo ubicaba a la altura del hombro izquierdo de mi mecánica compañera.
Ginebra era incapaz de reaccionar. Dos ordenes impresas en su cerebro artificial, la primera de no defenderse de alguien de rango militar superior y la segunda, de jamás atacar a un humano, aunque ello atentara a su propia seguridad, la mantuvieron quieta, casi congelada ante los movimientos de Prat. Mentiría si dijera que no me dio pena.
–Suelte eso, almirante–, le grité, sacando mi arma de servicio y apuntándolo.
El ex capitán torció una sonrisa y hundió, con precisión cirujana, la hoja en el pecho de Ginebra. Ella emitió un monocorde, “que sucede”, incapaz de sentir dolor.
–¡Se volvió loco! Nos va a envenenar a todos con el gas de metahulla
–A menos que usted le dispare al corazón de la número–, indicó Condell.
–Seamos racionales.
–No Uribe, esta no es una época racional–, vociferó Prat, mientras rotaba el estoque para reventar el corazón de la máquina. Los ojos de Ginebra se apagaron y su mecánica estatura se derrumbó como un maniquí viejo. Su pecho se trizó y un resplandor comenzó a reflejarse en las paredes de la última habitación, bajo la popa del Huascar.
–Dispárele–, gritó Prat.
El brillo del metal verde picaba los ojos, mientras su gas nos iba envenenando poco a poco. Ya estamos muertos pensé, mientras veía el fuego de la desesperación en el rostro de mis lunáticos anfitriones. El brillo de Ginebra ya era opaco, que más daba. Jalé del gatillo.
LA BRUMA DE LA MAÑANA formaba una pálida cortina sobre la bahía de Iquique. Delante y arriba, en la cofa del palo mayor, el vigía de la Esmeralda trataba de distinguir alguna forma en medio de la neblina.
21 de Mayo, 1879.
–¿Qué hay?–, preguntó un tripulante, parado junto al mástil.
El centinela negó con la cabeza.
El marino miró a Arturo Prat, capitán de la nave, quien asomó su delgada figura por la escotilla del puente de mando. Le dijo que no había novedades.
Entonces, desde la Covadonga, nave hermana de la corbeta de Prat, enviaron el mensaje tan temido: “humos al norte”
–Humos al norte–, gritó el marinero, desesperado.
Prat volvió a asomarse en la escotilla.
–Capitán–, alarmó el muchacho, –En la Covadonga identificaron humos al norte.
Prat miró hacia el frente. La neblina no dejaba ver nada.
–El Huascar y la Independencia
–¿Cómo lo sabe señor?
–Ya estuve aquí, marino… Teniente Uribe–, me llamó.
Dejé de revisar las cartas de navegación y trepé hasta el sitio de donde Prat observaba lo que se nos venía encima. El momento tan temido estaba por llegar.
–¿Ya vienen, capitán?–, le pregunté.
–Si, inspector, ya vienen–, me respondió, llamándome por primera vez de esa manera. No lo hacía desde la mañana en que le disparé a la mujer metálica que anoche volvió a aparecerse en mis sueños. –Supongo que tampoco durmió anoche–, agregó.
–Supone bien. ¿Condell?
–Condell está listo.
–Está seguro de querer hacerlo, capitán.
–Muy seguro.
–¿Grau?
–Confío en él como en un hermano. Ya debe habernos visto, pronto comenzará sus preparativos.
–¿Entonces?
Arturo Prat me miró fijo y sonrió.
–Entonces, inspector Uribe, ya conoce sus ordenes. Que los hombres coman. Vea que eso se haga rápido, luego venga a mi camarote…
Se dio vueltas y bajó hacia el interior de la nave. Antes de llegar al último escalón terminó la frase.
–Tengo tres balas de metahulla para su fusil. Supongo que sabe usarlas bien.
CAPÍTULO ANTERIOR AQUí


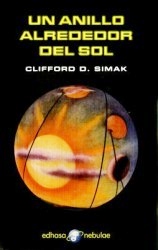 Aquí nos encontramos con una de esas novelas que huele a clásico del género cienciaficcionesco. Una de esas historias que, a estas alturas del desarrollo tecnológico-científico, hay que leerla con cierta indulgencia pues la teoría que en el momento en que fue escrita sonaba bonita y hasta revolucionaria, ya no lo es.
Aquí nos encontramos con una de esas novelas que huele a clásico del género cienciaficcionesco. Una de esas historias que, a estas alturas del desarrollo tecnológico-científico, hay que leerla con cierta indulgencia pues la teoría que en el momento en que fue escrita sonaba bonita y hasta revolucionaria, ya no lo es.
 Un equipo de la Universidad Austral de Chile logró repetir la experiencia de la ovea Dolly: clonaron a dos ejemplares bovinos, que lamentablemente murieron al cabo de un par de horas (penita).
Un equipo de la Universidad Austral de Chile logró repetir la experiencia de la ovea Dolly: clonaron a dos ejemplares bovinos, que lamentablemente murieron al cabo de un par de horas (penita).