Hemos dicho que un filósofo es el que ama el saber. Sin embargo no se trata de un amor contemplativo, o “platónico”; el filósofo no se contenta con esperar a su enamorada en la orilla del mar, sino que sale en su búsqueda zambulléndose decidido en las turbulentas aguas del conocimiento. Pero esto no lo hace a ciegas ni sin saber nadar. El filósofo tiene una herramienta para desvelar en los misterios de los desconocido, y ella es la razón.
¿Pero es que acaso los sacerdotes, los adivinos, los ancianos o los shamanes eran gente irracional? Por supuesto que no. Pero la diferencia está en que el filósofo ha renunciado a aceptar causas o condiciones sobrenaturales como respuesta válida para sus inquietudes.
Para el mundo clásico era suficiente, y toda persona que se embarcara en esta aventura bajo estas condiciones podía ser considerado como un amante del saber. Daba lo mismo si el objeto de su curiosidad eran las propiedades de un triángulo, el principio fundamental de la realidad, o incluso, la ética que debía regir los comportamientos humanos. Ya hemos visto como los filósofos antiguos se dedicaban indistintamente a todos estos asuntos.
Hoy, sin embargo, reconocemos una diferencia entre quien se pregunta por el mundo natural, convencido de que sus respuestas están dentro de ese mismo mundo, y aquel cuyos cuestionamientos son de orden subjetivo y cuyas respuestas se encuentran en los misteriosos confines de la mente y el espíritu humano. Al primero lo llamamos científico, y al segundo, filósofo. Pero en la antigüedad todos eran filósofos. De hecho, hasta bien avanzado el siglo XIX se usaba el término “filósofos naturales” para aquellos que se dedicaban a la ciencia.
¿Por qué entonces debemos estudiar a los renombrados Sócrates, Platón y Aristóteles, cuyos principales aportes al conocimiento humano han sido reclamados por la filosofía contemporánea? Pues precisamente por ello. Porque en aquellos tiempos “ciencia” y “filosofía” eran todavía una sola cosa, y sus legados vendrían a afectar el futuro desarrollo de ambas disciplinas.
Por lo tanto debemos remontarnos al siglo V a.C. y dirigirnos a Atenas. No hace mucho que los persas de Jerjes han sido derrotados, y ahora la ciudad goza de una posición dominante en la escena política griega. En verdad, es la edad de oro de Atenas, y que alcanzaría su máximo esplendor bajo el gobierno de Pericles, quien gobernó la ciudad desde el 461 a.C. hasta su muerte en el 429 a.C.
El propio Sócrates nació en el 470 a.C. Era hijo de un albañil y durante su juventud probablemente se dedicó al mismo oficio que su progenitor. Luego habría servido en el ejército ateniense, participando en varias campañas militares.
Pero en algún momento indeterminado de su vida abandonó dichas actividades y se dedicó por completo a la labor por la cual pasaría a la historia, a hablar de filosofía. Y es importante enfatizar que Sócrates, en efecto, practicaba el discurso oral, y que no dejó ningún texto escrito. Este ha llegado hasta nuestros días solo gracias a los registros de Platón y otros seguidores.
Sócrates desarrolló una forma particular de análisis conocido apropiadamente como el “método socrático”. Una vez establecido el tema a discutir, que normalmente versaba sobre conceptos morales, el filósofo partía planteando algunas preguntas. Tras obtener una respuesta, analizaba sus consecuencias lógicas, y a partir de ellas elaboraba algunas afirmaciones, que ofrecía para la aceptación o rechazo del interlocutor. A través de este proceso, Sócrates va revelando las contradicciones ocultas en los argumentos de su adversario, hasta que este no tiene más opción que reconocer su ignorancia sobre aquello que antes creía saber.
Así, el método socrático es un sistema que busca identificar la mejor hipótesis disponible, eliminando aquellas que se revelan inconsistentes respecto de sus propios postulados. En este sentido es un precursor de lo que luego vendría a conocerse como el “método científico”. Sin embargo, se diferencia de este en que Sócrates compara las creencias (o hipótesis) y sus consecuencias lógicas dentro del discurso, mientras que el método científico las contrasta contra predicciones experimentales. En último término, si hemos de elegir un árbitro para dirimir la verdad, ¿él debe ser la coherencia de los argumentos o la cruda evidencia empírica?
Como sea, y merecidamente, Sócrates fue reconocido entre sus contemporáneos como un hombre sabio. Y no solo por los simples mortales, ya que en cierta ocasión uno de sus amigos concurrió al famoso Oráculo de Delfos, dedicado a Apolo, y allí preguntó si acaso entre los griegos había alguien más sabio que el mencionado filósofo. La respuesta fue que no, que ningún griego era más sabio que Sócrates.
Es claro que muchos habríamos sonreído satisfechos ante tal aseveración divina. Pero no Sócrates. Confundido, pues estaba convencido se su propia ignorancia, decidió entrevistarse con los más destacados intelectuales, políticos y artistas de la ciudad con la esperanza de encontrar a alguien más inteligente y así poder demostrar que el Oráculo estaba equivocado. Sin embargo fracasó en su empresa, ya que habiendo encontrado a varios que creían conocer mucho de muchas cosas, al enfrentarse a las insidiosas preguntas del filósofo rápidamente caían en errores y contradicciones. Finalmente Sócrates debe asumir que en verdad él es algo más sabio que los otros, no porque en sepa más, sino porque es consciente de su propia ignorancia. Descubre así que el Oráculo no ha querido halagarle, sino que solo ha querido indicar que el sabio es aquel que reconoce que nada sabe.
 Pero quizás el episodio más conocido de la vida de Sócrates sea el final. Su muerte ocurrió en el 399 a.C., y para entonces Atenas ya había perdido su liderazgo entre las demás polis griegas a causa de la humillante derrota que le propinó Esparta en la Guerra del Pelopóneso. La atmósfera política estaba enrarecida y no era el momento para las ácidas críticas con las que él fustigaba la ignorancia y la inmoralidad de sus conciudadanos. Toda acción tiene una reacción, y Sócrates fue acusado de pervertir a la juventud con sus enseñanzas y sentenciado a morir por envenenamiento con cicuta.
Pero quizás el episodio más conocido de la vida de Sócrates sea el final. Su muerte ocurrió en el 399 a.C., y para entonces Atenas ya había perdido su liderazgo entre las demás polis griegas a causa de la humillante derrota que le propinó Esparta en la Guerra del Pelopóneso. La atmósfera política estaba enrarecida y no era el momento para las ácidas críticas con las que él fustigaba la ignorancia y la inmoralidad de sus conciudadanos. Toda acción tiene una reacción, y Sócrates fue acusado de pervertir a la juventud con sus enseñanzas y sentenciado a morir por envenenamiento con cicuta.
El más famoso de los discípulos de Sócrates fue sin duda Platón. Nacido en Atenas alrededor del 424 a.C., su verdadero nombre era Aristócles, pero se ganó su apodo seguramente debido a una particularidad de su anatomía, pues “platón” significa “él de hombros anchos”. Resulta apropiado recordar aquí las palabras de Newton («Si veo mas lejos es porque me he subido en los hombros de gigantes.»), pues sobre los hombros de este griego muchos se encaramarían intentando mirar más lejos.
Quizás conviene partir señalando que Platón no comparte la visión de Heráclito en cuanto a que todo fluye y nada permanece. El filósofo ateniense reconoce que en nuestra realidad prevalece el cambio; los seres vivos nacen, envejecen y mueren, mientras que los objetos inanimados son transformados continuamente por las fuerzas naturales. Más aun, aspectos como la virtud, la belleza o la bondad también están sometidos al cambio y la degradación.
Sin embargo, Platón argumenta que a pesar de ello siempre hay una esencia que permite seguir reconociendo al objeto como parte de una especie particular. Un niño, un adulto, un anciano, son todos seres humanos, y solo dejaran de serlo al momento de morir. Pero aun así, existirán otros seres humanos, y aunque no existiría ninguno, la idea de “ser humano” permanece, pues siempre que vuelvan a reunirse el conjunto de características que le son propias, diremos que allí hay un hombre o una mujer. Lo mismo respecto de todos los objetos o conceptos que podamos imaginar.
Existe entonces un “mundo de las ideas”, donde cada “idea” existe en estado puro, incorruptible, eterna, perfecta. Desgraciadamente estamos atrapados en esta realidad inferior y ya ni siquiera podemos confiar en nuestros sentidos, pues lo que nos muestran es falso.
Es en este punto cuando aparece la conocida alegoría de la caverna. En ella Platón plantea que los hombres somos como prisioneros encadenados, mirando siempre hacia el fondo de una caverna. Detrás nuestro esta la salida, y una multitud de objetos iluminados por el brillante Sol. Pero de ellos nada sabemos, y solo podemos ver sus sombras proyectadas en la pared. Así, lo que los hombres llamamos “realidad” son solo manchas oscuras en la penumbra, trémulas semblanzas de la verdad.
¿Es que acaso estamos condenados a la ignorancia? No, por cierto. De hecho, siempre la verdad ha estado a nuestro alcance, ya que antes de nacer nuestras almas habrían sido libres y habrían podido conocer plenamente el “mundo de las ideas”. Por lo tanto, es posible “recordar”. De hecho, saber es recordar.
El camino, entonces, es la contemplación. Se trata de observar las sombras, sabiendo que son solo eso, esperando que ellas susciten en nuestro interior la evocación de la idea verdadera, manteniendo la mente atenta y dispuesta a aprehenderla. Un proceso que bien podríamos llamar “revelación”.
Como anticipamos en el capítulo anterior, esto representa la conclusión del proceso que ya se había iniciado con Pitágoras; el pensamiento filosófico griego ha abandonado cualquier interés por explicar la estructura y funcionamiento del universo físico, pues este es solo una ilusión. Más aun, reprueba el estudio de los fenómenos naturales a partir de la observación y la experimentación pues ambas actividades dependen de la información que nuestros sentidos nos ofrecen. Sentidos que nos mostrarían una mentira, y, por lo tanto nos alejan de la verdad.
Con el objeto de poder enseñar su pensamiento, Platón funda en el 387 a.C. un centro de estudios en las afueras de Atenas, llamado la “Academia”, cuyo nombre se debe a que en ese mismo sitio existían unos jardines dedicados Academo, un antiguo héroe de la mitología griega. La Academia, no sin altibajos, sobreviviría por más de ocho siglos, hasta ser clausurada por el emperador bizantino Justiniano por motivos religiosos en el 528 d.C.
 Sin embargo sería un estudiante de la Academia, y uno de los más queridos discípulos del propio Platón, quien se atrevería a desafiar las teorías del maestro, y de paso reivindicaría el estudio del mundo natural. Se trata por supuesto de Aristóteles, quizás el más renombrado de todos los pensadores de la antigüedad.
Sin embargo sería un estudiante de la Academia, y uno de los más queridos discípulos del propio Platón, quien se atrevería a desafiar las teorías del maestro, y de paso reivindicaría el estudio del mundo natural. Se trata por supuesto de Aristóteles, quizás el más renombrado de todos los pensadores de la antigüedad.
Aristóteles no es originario de Atenas, sino de Macedonia. Nació en el 384 a.C., hijo de Nicómaco, médico personal del Rey Aminthas III, abuelo de Alejandro Magno. Como miembro de la corte, Aristóteles recibió la mejor educación, y a los dieciocho años fue enviado a la Academia de Platón, donde permanecería hasta la muerte de este, en el 347 a.C. Entonces se embarcaría con destino hacia la isla de Lesbos, en Jonia, donde se casaría y viviría los próximos tres años. Luego vuelve a Macedonia por invitación del entonces rey Filipo II, y para hacerse cargo del joven Alejandro que por entonces tenia solo trece años de edad.
Filipo II fue un brillante estratega militar y hábil político que convirtió a Macedonia en una verdadera potencia, imponiendo su hegemonía sobre toda Grecia. Sin embargo fue asesinado en el 336 a.C. y como consecuencia Alejandro ascendió al trono.
Poco después de estos sucesos es que Aristóteles regresa a Atenas. Allí, al igual que Platón, funda una escuela, esta vez en los prados de Apolo Likeios, y que naturalmente se llamaría el “Liceo”. Aristóteles y su Liceo disfrutaron por largo tiempo del apoyo de Alejandro, pero a la muerte de este, en el 323 a.C., la situación se invirtió y el filósofo tuvo que huir, buscando refugio en Macedonia, donde fallecería poco después.
Durante su vida Aristóteles se dedicó al estudio de una diversidad de temas; la astronomía, la física, la biología, la política, la ética, la estética. En todas estas áreas el filósofo muestra un interés permanente en el mundo que nos rodea, el mismo que Platón desprecia. Sin embargo antes de abordar las teorías que Aristóteles tenía sobre el movimiento de los astros o el ordenamiento de los seres vivos, y a fin de entenderlas un poco mejor, es necesario detenerse en su pensamiento acerca de la naturaleza de la realidad.
Para Aristóteles toda sustancia que existe en forma individual (usted, un árbol, o el universo) posee dos principios fundamentales, la materia y la forma.
La materia de un objeto es su constituyente físico, visible y tocable. Puede cambiar, y cuando ello ocurre la sustancia a la que pertenecía puede incluso dejar de ser o pasar a ser otra cosa, como sucede cuando la madera se transforma en ceniza provocando que el árbol deje de existir, o cuando la piedra es trabajada y se convierte en escultura. Por lo tanto, Aristóteles señala que la materia es el principio de transformación de las sustancias y es la responsable de la generación de nuevas cosas y de su destrucción. Por otro lado, y como se podría anticipar, la materia esta constituida a su vez por otras sustancias; el árbol esta formado de madera y la piedra de minerales. ¿Existe algo, algún principio fundamental, que ya no este formado por otras cosas? Ya Tales y Anaxímenes habían intentado responder a esta pregunta, proponiendo al agua y al aire respectivamente. Luego fue el turno de Empédocles, filósofo originario de las colonias griegas en Sicilia, quien a su vez postuló que no existía un único principio fundamental de la materia, sino que cuatro, los proverbiales cuatro elementos, a saber; la tierra, el agua, el aire y el fuego (ver recuadro) .
Aristóteles acepta este modelo, agregándole por su parte dos “cualidades” complementarias y variables, la temperatura y la humedad. Así, el fuego es caliente y seco, mientras que el agua es húmeda y fría. Toda la materia sobre la faz de la Tierra estaría formada por estos cuatro elementos, combinándose en distintas proporciones. Al cambiar las cualidades de un elemento este se transforma, transformando a su vez a la materia y a la sustancia de la que forman parte. Pero, ¿y que sucede con los astros y demás objetos celestiales? Ellos estarían hechos de un quinto elemento, el éter, el cual sin embargo, no puede transformarse, y por ello tales cuerpos son inmutables y eternos, según lo percibían los antiguos griegos.
 La forma es aquello que determina la naturaleza de una sustancia. Una piedra y una escultura están hechas de materia semejante, pero es la forma la que les define como tal o cual objeto. A diferencia de la materia, que es propia de la sustancia que la posee, la forma es compartida por tantos individuos como sean parte de la especie (y no nos referimos solo a especies biológicas). Por lo tanto, la forma, a diferencia de la materia, es permanente, no cambia, y trasciende a las sustancias que la poseen. Es un concepto que se acerca al del “Mundo de las Ideas” de Platón, pero se diferencia de aquella en que Aristóteles considera que las formas pertenecen al mundo físico, que se expresan completamente en él, y que el hombre debe aprenderlas a través de sus sentidos sin que sean conocidas previamente por el alma.
La forma es aquello que determina la naturaleza de una sustancia. Una piedra y una escultura están hechas de materia semejante, pero es la forma la que les define como tal o cual objeto. A diferencia de la materia, que es propia de la sustancia que la posee, la forma es compartida por tantos individuos como sean parte de la especie (y no nos referimos solo a especies biológicas). Por lo tanto, la forma, a diferencia de la materia, es permanente, no cambia, y trasciende a las sustancias que la poseen. Es un concepto que se acerca al del “Mundo de las Ideas” de Platón, pero se diferencia de aquella en que Aristóteles considera que las formas pertenecen al mundo físico, que se expresan completamente en él, y que el hombre debe aprenderlas a través de sus sentidos sin que sean conocidas previamente por el alma.
Pero no todos los cambios a las que está sometida una sustancia tendrán como resultado la transformación de su materia o el abandono de su forma. Un objeto puede alterar su color, su tamaño, u otras cualidades, y sin embargo seguir siendo lo mismo. Algo similar ocurre con los cambios de posición, fenómeno que capturaría la atención de Aristóteles y que lo llevaría a desarrollar lo que quizás sea la primera teoría consistente sobre la naturaleza del movimiento.
Para Aristóteles los objetos tienden a permanecer en reposo a menos que se aplique una fuerza sobre ellos. Por lo tanto para que un objeto se mueva (el móvil), otro objeto (el motor) debe aplicar una fuerza que supere la resistencia natural a dicho movimiento, que estaría dada por su peso. Para que un objeto se mantenga en movimiento dicha fuerza debe seguir ejerciéndose en forma permanente o sino el objeto se detiene. De lo anterior se depende que la velocidad de un objeto dependerá de su peso y de la fuerza aplicada, y entre otras consecuencias prácticas esto significa que un objeto pesado caerá al suelo con mayor velocidad que uno más liviano. Esto por supuesto es falso, y ya le tocará a Galileo demostrarlo y a Newton explicarlo, pero eso vendrá más adelante.
Por de pronto Aristóteles enfrenta un problema más inmediato, y es que para que un motor funcione como tal él mismo debe moverse, y por lo tanto se convierte en un móvil que depende a su vez de otro motor. Entonces al final de la cadena existiría un motor universal, que debe ser inmóvil, pues de lo contrario necesitaría también de algo que le moviese. Este motor universal sería capaz de inducir movimiento no por contacto, como los demás objetos, sino que por atracción, y por lo tanto ya no necesitaría moverse el mismo para generar movimiento en otros objetos. Más tarde, en la Edad Media, la Iglesia Católica, y en particular Santo Tomas de Aquino, propondrían que este motor universal no es otro sino “Dios”.
En lo concreto, el primer efecto producido por el motor universal inmóvil de Aristóteles es la rotación de los cielos (los astros y el éter). Sin dicho movimiento los elementos de la materia permanecerían estáticos en posiciones predeterminadas por su peso; en lo alto el fuego, luego el aire y el agua, y abajo la tierra. Pero la rotación del cielo hace que los elementos se salgan de su posición y se mezclen, dando origen a todos los distintos tipos de materia. Sin embargo persiste en ellos la tendencia de volver a su lugar propio y por ello los objetos terrosos (hechos de tierra, los sólidos en general) caen, mientras que los elementos fogosos (hechos de fuego, los gases calientes) suben. Esta tendencia a su vez sirve de motor para innumerables fenómenos naturales.
Es hora entonces de abordar el modelo aristotélico del universo, el cual pretende explicar los hechos conocidos en aquel tiempo. ¿Qué es lo que se sabía? Pues no mucho más que lo que se puede averiguar observando atentamente el cielo. Esencialmente, que el Sol y la Luna no son los únicos objetos que parecen moverse, sino que toda la bóveda celeste, con sus incontables estrellas “fijas”, gira lentamente de tal forma que en una noche despejada es posible observar como algunas estrellas aparecen en el horizonte por el oriente y otras desaparecen por el poniente. Además, existen las cinco estrellas viajeras que recorren el firmamento por cuenta propia, conocidas desde tiempos inmemoriales, y que ahora sabemos que son los cinco planetas del sistema solar visibles desde la Tierra.
Estas estrellas errantes representaban un enigma pues ellas, a diferencia del Sol y la Luna, no se mueven en una trayectoria recta. Si uno registra el cambio de posición de los planetas noche tras noche durante largo tiempo, se puede notar que ellos se trasladan de un extremo al otro del cielo, pero a mitad de camino realizan una curva, como si dibujasen una “e” o una “s” manuscrita en el firmamento (ver recuadro), . Este fenómeno se conoce como el “movimiento retrogrado” de los planetas y hoy sabemos que se produce porqué las órbitas de los planetas alrededor del Sol son de distinto tamaño y duración. Por lo tanto, unos completan antes que otros un giro completo generando al ilusión de que los otros retroceden, pero al explicación solo se hace evidente si trabajamos sobre una hipótesis heliocéntrica. Pero este no era el caso y los filósofos atenienses enfrentaban a un verdadero desafío al tener que explicar este fenómeno en un universo donde la Tierra permanecía firmemente en el centro del mismo.
Eudoxo, otro discípulo de Platón, había abordado el problema planteando la existencia de esferas concéntricas, unas dentro de las otras, que sostenían a la Luna, el Sol, los planetas, y finalmente a la propia bóveda celeste donde se hallaban ancladas las estrellas. Pero el movimiento de cada uno de estos astros no estaba determinado por una esfera, sino que por varias esferas cada uno, girando en distintas direcciones y distintas velocidades, y engranados de tal forma que permitían explicar, al menos teóricamente, los complejos movimientos antes señalados, y otros más, como las inclinaciones del Sol y la Luna. Pero pronto otros astrónomos descubrieron que el modelo de Eudoxo no se ajustaba exactamente a las observaciones. ¿La respuesta? Agregar más esferas.
Finalmente Aristóteles propone que todo el Cosmos esta confinado dentro de una gigantesca esfera negra en la que están adheridas las estrellas fijas y fuera del cual solo existe vacío. En el interior están las demás esferas, que ahora suman 55, que estarían hechas de cristal transparente.
La esfera más pequeña es la de la Luna y por ello todo lo que esta sobre ella es conocido como el mundo supralunar, mientras que lo que hay debajo es el mundo sublunar, que corresponde esencialmente a la propia Tierra. Las leyes físicas son distintas en ambos dominios. Arriba existen solo sustancias hechas de éter, los cuerpos celestes, y que por lo tanto no se transforman y permanecen inmutables eternamente. Se mueven, es cierto, pero solo a causa del motor universal inmóvil, y lo hacen a través de un tipo de movimiento que les es exclusivo; un movimiento circular, continuo y regular, alrededor del centro del universo.
En cambio, en el mundo sublunar existen dos tipos de movimientos que le son propios y naturales; el movimiento hacia el centro y desde el centro, y que, como vimos, dependen de los elementos de los cuales esté constituida la sustancia. Pero a diferencia del mundo supralunar, en la Tierra es posible realizar movimiento en otras direcciones, siempre y cuando, como señalamos antes, exista un agente motor que lo produzca.
Como vemos los mismos principios que Aristóteles utiliza para su interpretación de la realidad son aplicados en su modelo sobre la estructura del universo, y también probablemente en todas las demás áreas del saber que se intereso en desarrollar.
Así por ejemplo, mientras estaba en Lesbos, Aristóteles se dedicó a la biología, motivado por la impresionante diversidad de criaturas marinas que eran recogidas cada día por las redes de los pescadores. En sus libros sobre el tema describe más de 500 especies de animales, en algunos casos con exhaustivos detalles tanto de su anatomía externa como interna. Cabe señalar aquí el ejemplo del erizo de mar, cuyo aparato bucal lleva el nombre de “Linterna de Aristóteles”.
A partir de estas y otras observaciones del mundo natural propone un sistema de clasificación formal de los seres vivos definiendo tres grupos principales: Reino Mineral, que agrupa a todas las sustancias inanimadas; Reino Vegetal, el cual esta dividido en plantas con flores y las sin flores; y Reino Animal, el cual esta constituido por organismos con sangre (en general, los vertebrados) y sin sangre (los invertebrados). Por supuesto este último criterio es erróneo, pero eso no desmerece el trabajo de Aristóteles en este campo, más aun considerando que hasta hoy se discute sobre la cantidad de reinos y sus definiciones.
Además, Aristóteles imagina una jerarquía propia de los seres vivos, una escala natural, con los vegetales en los peldaños inferiores, luego los gusanos e insectos, y en la cúspide los vertebrados y mamíferos. ¿Cual es el fundamento de esta teoría? Recordemos que Aristóteles sostiene que toda sustancia tiene una razón de ser, una finalidad. Pero los seres vivos son especiales por cuanto pueden alcanzar su realización por si mismos; no como una silla que alcanza su finalidad solo cuando alguien se sienta en ella.
Ahora bien, es sabido que al principio de su desarrollo los embriones de las distintas especies son relativamente semejantes, y se suele mencionar este hecho como evidencia de la evolución. Pero por supuesto, Aristóteles no lo ve de esa forma, e imagina que todos los seres vivos en su desarrollo tienden a una forma ideal, probablemente la humana o algo superior a ella, y que dicho proceso es interrumpido en algún punto surgiendo así las formas de vida inferiores. Esta potencialidad de alcanzar la forma superior estaría dada por el espíritu, por lo que los animales en la parte alta de la escalera poseerían almas más complejas y capaces de alcanzar su realización que aquellas que pertenecen a organismos de más abajo.
Nuevamente esta teoría sería adoptada por la Iglesia durante la Edad Media, y nuevos peldaños serían agregados a fin de dar espacio a los santos y ángeles, y por supuesto, en la cumbre más alta, a Dios. En lo inmediato, sin embargo, las ideas de Aristóteles habrían de partir de Grecia buscando nuevas tierras fértiles donde fructificar. Y ello vendría a ocurrir al otro lado del Mediterráneo, en la ciudad que había sido levantada por Alejandro para ser la capital de un imperio, pero cuyo destino sería el de llegar a ser la capital del conocimiento y la ciencia en las postrimeras del mundo antiguo.
El Átomo como unidad fundamental de la materia fue propuesto por el filosofo Demócrito a partir de las enseñanzas de su maestro Leucipo.
Demócrito, que habría nacido hacia el 460 a.C. (contemporáneo de Sócrates), postula que el universo esta constituido por átomos rodeados de vacío. Los átomos serían partículas muy pequeñas, completamente sólidas e indivisibles, pero que tendrían distintas formas, tamaños y otras propiedades que les permitirían interactuar, explicando así una variedad de fenómenos físicos y químicos.
La idea de Demócrito no gozó de mucha aceptación en su tiempo, aunque hoy la reconocemos como la más acertada de las respuestas que los griegos ofrecieron a la pregunta sobre la esencia fundamental de las cosas.
volver |

 En el año 332 a.C., el pupilo de Aristóteles entró triunfante en Egipto. El orgulloso Imperio Persa estaba de rodillas y pronto Alejandro y sus ejércitos marcharían hacia Babilonia, y muchos más allá, hasta los confines del mundo conocido. Pero allí, en el país de los faraones, el magno conquistador se permitió una pausa con el propósito de levantar una ciudad, su ciudad. Eligió para ello un punto en la costa mediterránea, el sitio indicado para servir de puente entre el mundo griego al otro lado del mar, y el Valle del Nilo que se prolongaba internándose en el corazón de África. Pero Alejandro no se demoraría mucho y partiría poco después en busca de mayor gloria. Nunca más volvería a Alejandría.
En el año 332 a.C., el pupilo de Aristóteles entró triunfante en Egipto. El orgulloso Imperio Persa estaba de rodillas y pronto Alejandro y sus ejércitos marcharían hacia Babilonia, y muchos más allá, hasta los confines del mundo conocido. Pero allí, en el país de los faraones, el magno conquistador se permitió una pausa con el propósito de levantar una ciudad, su ciudad. Eligió para ello un punto en la costa mediterránea, el sitio indicado para servir de puente entre el mundo griego al otro lado del mar, y el Valle del Nilo que se prolongaba internándose en el corazón de África. Pero Alejandro no se demoraría mucho y partiría poco después en busca de mayor gloria. Nunca más volvería a Alejandría. Bajo el amparo de los Ptolomeo la Biblioteca se convirtió en el más espléndido centro de investigación de toda la antigüedad. Su edificio principal poseía un gran salón de techo abovedado, numerosas salas de clases y un observatorio en la terraza superior. Todo ello estaba rodeado de paseos y jardines, y hasta había un zoológico con exóticas criaturas provenientes de lejanas tierras. En sus instalaciones vivían y trabajaban quizás medio centenar de estudiosos en forma permanente, a los que se sumaban aquellos que venían de visita por alguna temporada.
Bajo el amparo de los Ptolomeo la Biblioteca se convirtió en el más espléndido centro de investigación de toda la antigüedad. Su edificio principal poseía un gran salón de techo abovedado, numerosas salas de clases y un observatorio en la terraza superior. Todo ello estaba rodeado de paseos y jardines, y hasta había un zoológico con exóticas criaturas provenientes de lejanas tierras. En sus instalaciones vivían y trabajaban quizás medio centenar de estudiosos en forma permanente, a los que se sumaban aquellos que venían de visita por alguna temporada. Algunos dicen que contrató a un hombre para realizar el arduo trabajo, otros que calculó el dato a partir del tiempo que les llevaba a las caravanas comerciales realizar el trayecto entre las dos ciudades. Como sea, el resultado fueron 5.000 estadios egipcios, 787,5 kms. Que multiplicado por 50,5 da 39.769 kms. La estimación contemporánea del perímetro terrestre es de 39.941 kms, una diferencia de menos del 1%. ¡Que ganas de poder viajar en el tiempo y decirle a Eratóstenes que estaba en lo cierto! Aunque por otro lado, dicen que era de carácter orgulloso y despectivo así que quizás no deberíamos esperar una respuesta demasiado acogedora de su parte.
Algunos dicen que contrató a un hombre para realizar el arduo trabajo, otros que calculó el dato a partir del tiempo que les llevaba a las caravanas comerciales realizar el trayecto entre las dos ciudades. Como sea, el resultado fueron 5.000 estadios egipcios, 787,5 kms. Que multiplicado por 50,5 da 39.769 kms. La estimación contemporánea del perímetro terrestre es de 39.941 kms, una diferencia de menos del 1%. ¡Que ganas de poder viajar en el tiempo y decirle a Eratóstenes que estaba en lo cierto! Aunque por otro lado, dicen que era de carácter orgulloso y despectivo así que quizás no deberíamos esperar una respuesta demasiado acogedora de su parte. Pero quizás el episodio más conocido de la vida de Sócrates sea el final. Su muerte ocurrió en el 399 a.C., y para entonces Atenas ya había perdido su liderazgo entre las demás polis griegas a causa de la humillante derrota que le propinó Esparta en la Guerra del Pelopóneso. La atmósfera política estaba enrarecida y no era el momento para las ácidas críticas con las que él fustigaba la ignorancia y la inmoralidad de sus conciudadanos. Toda acción tiene una reacción, y Sócrates fue acusado de pervertir a la juventud con sus enseñanzas y sentenciado a morir por envenenamiento con cicuta.
Pero quizás el episodio más conocido de la vida de Sócrates sea el final. Su muerte ocurrió en el 399 a.C., y para entonces Atenas ya había perdido su liderazgo entre las demás polis griegas a causa de la humillante derrota que le propinó Esparta en la Guerra del Pelopóneso. La atmósfera política estaba enrarecida y no era el momento para las ácidas críticas con las que él fustigaba la ignorancia y la inmoralidad de sus conciudadanos. Toda acción tiene una reacción, y Sócrates fue acusado de pervertir a la juventud con sus enseñanzas y sentenciado a morir por envenenamiento con cicuta. Sin embargo sería un estudiante de la Academia, y uno de los más queridos discípulos del propio Platón, quien se atrevería a desafiar las teorías del maestro, y de paso reivindicaría el estudio del mundo natural. Se trata por supuesto de Aristóteles, quizás el más renombrado de todos los pensadores de la antigüedad.
Sin embargo sería un estudiante de la Academia, y uno de los más queridos discípulos del propio Platón, quien se atrevería a desafiar las teorías del maestro, y de paso reivindicaría el estudio del mundo natural. Se trata por supuesto de Aristóteles, quizás el más renombrado de todos los pensadores de la antigüedad. La forma es aquello que determina la naturaleza de una sustancia. Una piedra y una escultura están hechas de materia semejante, pero es la forma la que les define como tal o cual objeto. A diferencia de la materia, que es propia de la sustancia que la posee, la forma es compartida por tantos individuos como sean parte de la especie (y no nos referimos solo a especies biológicas). Por lo tanto, la forma, a diferencia de la materia, es permanente, no cambia, y trasciende a las sustancias que la poseen. Es un concepto que se acerca al del “Mundo de las Ideas” de Platón, pero se diferencia de aquella en que Aristóteles considera que las formas pertenecen al mundo físico, que se expresan completamente en él, y que el hombre debe aprenderlas a través de sus sentidos sin que sean conocidas previamente por el alma.
La forma es aquello que determina la naturaleza de una sustancia. Una piedra y una escultura están hechas de materia semejante, pero es la forma la que les define como tal o cual objeto. A diferencia de la materia, que es propia de la sustancia que la posee, la forma es compartida por tantos individuos como sean parte de la especie (y no nos referimos solo a especies biológicas). Por lo tanto, la forma, a diferencia de la materia, es permanente, no cambia, y trasciende a las sustancias que la poseen. Es un concepto que se acerca al del “Mundo de las Ideas” de Platón, pero se diferencia de aquella en que Aristóteles considera que las formas pertenecen al mundo físico, que se expresan completamente en él, y que el hombre debe aprenderlas a través de sus sentidos sin que sean conocidas previamente por el alma.
 Fue un hombre llamado Tales, originario de Mileto, probablemente la más importante de las ciudades jonias, el primero en destacarse lo suficiente en esta nueva actividad como para ser citado en los escritos de estudiosos posteriores. Tales nació en el 624 a.C., y llegó a ser un destacado hombre de negocios y también consejero político y militar de los reyes de la ciudad. Pero su pasión era el estudio de la naturaleza, y tal habría sido su preocupación por estos asuntos que en una ocasión, por ir mirando hacia las estrellas se habría caído en un pozo provocando las burlas, primero de una esclava que se hallaba cerca, y luego de todos sus conocidos. En palabras de Platón;
Fue un hombre llamado Tales, originario de Mileto, probablemente la más importante de las ciudades jonias, el primero en destacarse lo suficiente en esta nueva actividad como para ser citado en los escritos de estudiosos posteriores. Tales nació en el 624 a.C., y llegó a ser un destacado hombre de negocios y también consejero político y militar de los reyes de la ciudad. Pero su pasión era el estudio de la naturaleza, y tal habría sido su preocupación por estos asuntos que en una ocasión, por ir mirando hacia las estrellas se habría caído en un pozo provocando las burlas, primero de una esclava que se hallaba cerca, y luego de todos sus conocidos. En palabras de Platón; Este ejemplo es por supuesto una aplicación particular del Teorema de Tales, que dice que los segmentos generados en dos líneas (no paralelas) que se encuentran en un punto cualquiera y cortadas por dos paralelas, son proporcionales. Aquí, las dos paralelas son las alturas de Tales y de Keops, mientras que las transversales son el suelo y los rayos del Sol. El punto de convergencia, el final de cada sombra.
Este ejemplo es por supuesto una aplicación particular del Teorema de Tales, que dice que los segmentos generados en dos líneas (no paralelas) que se encuentran en un punto cualquiera y cortadas por dos paralelas, son proporcionales. Aquí, las dos paralelas son las alturas de Tales y de Keops, mientras que las transversales son el suelo y los rayos del Sol. El punto de convergencia, el final de cada sombra. Sin embargo hacia el 540 a.C. Polícrates asumió el poder en Samos, que para entonces era una de las pocas ciudades jonias que no habían caído en manos persas. Polícrates fue un tirano en el sentido griego de la palabra; un dictador benevolente, sinceramente preocupado por el bienestar de sus súbditos, y que por lo mismo gozaría de amplio apoyo popular. Pero tampoco estaba dispuesto a tolerar la disidencia, y muchos de sus opositores, la mayoría jerarcas y aristócratas del régimen anterior, fueron enviados al exilio o huyeron por cuenta propia.
Sin embargo hacia el 540 a.C. Polícrates asumió el poder en Samos, que para entonces era una de las pocas ciudades jonias que no habían caído en manos persas. Polícrates fue un tirano en el sentido griego de la palabra; un dictador benevolente, sinceramente preocupado por el bienestar de sus súbditos, y que por lo mismo gozaría de amplio apoyo popular. Pero tampoco estaba dispuesto a tolerar la disidencia, y muchos de sus opositores, la mayoría jerarcas y aristócratas del régimen anterior, fueron enviados al exilio o huyeron por cuenta propia. Por ejemplo, los pitagóricos creían en la transmigración de las almas (que ellas pueden abandonar el cuerpo en forma temporal o definitiva), en la reencarnación, y que la existencia terrenal es una especie de castigo. Por lo tanto es necesario suprimir los placeres de la carne y los comportamientos vanales a fin de posibilitar la liberación del espíritu. Estas ideas parecen similares a las sostenidas por algunas religiones orientales, lo que hace sospechar que Pitágoras pudo haber tenido contacto con ellas en algún momento de su vida, probablemente durante los viajes realizados en su juventud.
Por ejemplo, los pitagóricos creían en la transmigración de las almas (que ellas pueden abandonar el cuerpo en forma temporal o definitiva), en la reencarnación, y que la existencia terrenal es una especie de castigo. Por lo tanto es necesario suprimir los placeres de la carne y los comportamientos vanales a fin de posibilitar la liberación del espíritu. Estas ideas parecen similares a las sostenidas por algunas religiones orientales, lo que hace sospechar que Pitágoras pudo haber tenido contacto con ellas en algún momento de su vida, probablemente durante los viajes realizados en su juventud.


 En una planicie en el suroeste de Inglaterra podemos encontrar uno de estos observatorios. Allí, enormes piedras, algunas de más de 50 toneladas de peso, han permanecido erguidas a lo largo de los siglos y los milenios, soportando las inclemencias de incontables inviernos, y viendo pasar ante ellos los orgullosos ejércitos de tantos reinos y conquistadores que han quedado en el pasado; desde las gloriosas legiones de Roma hasta los escuadrones de la Luftwaffe. Pero el tiempo tampoco ha pasado en vano para ellas; se les ve desgastadas y muchas están fuera de su posición original. Otras más, cuya existencia solo podemos adivinar, parecen haberse esfumado. Por supuesto, estamos hablando de Stonehenge.
En una planicie en el suroeste de Inglaterra podemos encontrar uno de estos observatorios. Allí, enormes piedras, algunas de más de 50 toneladas de peso, han permanecido erguidas a lo largo de los siglos y los milenios, soportando las inclemencias de incontables inviernos, y viendo pasar ante ellos los orgullosos ejércitos de tantos reinos y conquistadores que han quedado en el pasado; desde las gloriosas legiones de Roma hasta los escuadrones de la Luftwaffe. Pero el tiempo tampoco ha pasado en vano para ellas; se les ve desgastadas y muchas están fuera de su posición original. Otras más, cuya existencia solo podemos adivinar, parecen haberse esfumado. Por supuesto, estamos hablando de Stonehenge. Particular importancia parecía tener el solsticio de verano, el día más largo del año. Durante los meses previos el punto en que el Sol toca el horizonte se ha ido desplazando hacia el norte, y en este día particular alcanza el final de su trayectoria. A partir de entonces dicho punto comenzará a retroceder hacia el sur, hasta el solsticio de invierno, cuando de nuevo se encaminará de regreso hacia el norte. Los constructores de Stonehenge habrían erguido dos piedras contiguas, de las cuales solo una sobrevive, de modo que para alguien ubicado exactamente en el centro del circulo al atardecer del día del solsticio, el Sol parecía meterse precisamente en el espacio entre ellas.
Particular importancia parecía tener el solsticio de verano, el día más largo del año. Durante los meses previos el punto en que el Sol toca el horizonte se ha ido desplazando hacia el norte, y en este día particular alcanza el final de su trayectoria. A partir de entonces dicho punto comenzará a retroceder hacia el sur, hasta el solsticio de invierno, cuando de nuevo se encaminará de regreso hacia el norte. Los constructores de Stonehenge habrían erguido dos piedras contiguas, de las cuales solo una sobrevive, de modo que para alguien ubicado exactamente en el centro del circulo al atardecer del día del solsticio, el Sol parecía meterse precisamente en el espacio entre ellas. Se considera que los primeros en desarrollar un sistema de escritura fueron los sumerios de Mesopotamia hacia el 3.000 a.C. Probablemente en un principio se trató solo de dibujos necesarios para llevar inventarios y cuentas. Esto lo hacían sobre placas de arcilla, pues no contaban con ningún otro tipo de material para realizar escritura y luego almacenarla. La desventaja era que solo se pueden hacer trazos groseros. Cualquier intento de tallar dibujos elaborados generaba complicaciones insalvables. Por lo tanto aquellos pictogramas iniciales se convirtieron en símbolos abstractos, y que pronto dieron origen a un alfabeto silábico, probablemente debido a que las combinaciones posibles de lineas rectas son relativamente limitadas. A este sistema se le llama en la actualidad escritura cuneiforme.
Se considera que los primeros en desarrollar un sistema de escritura fueron los sumerios de Mesopotamia hacia el 3.000 a.C. Probablemente en un principio se trató solo de dibujos necesarios para llevar inventarios y cuentas. Esto lo hacían sobre placas de arcilla, pues no contaban con ningún otro tipo de material para realizar escritura y luego almacenarla. La desventaja era que solo se pueden hacer trazos groseros. Cualquier intento de tallar dibujos elaborados generaba complicaciones insalvables. Por lo tanto aquellos pictogramas iniciales se convirtieron en símbolos abstractos, y que pronto dieron origen a un alfabeto silábico, probablemente debido a que las combinaciones posibles de lineas rectas son relativamente limitadas. A este sistema se le llama en la actualidad escritura cuneiforme. Como sea, la escritura permite no solo registrar palabras, sino que también números. Y entonces se pueden realizar cálculos más complejos que unas simples sumas y restas utilizando guijarros, semillas u otros objetos similares. Se podía, y se hizo, tal como descubrió en 1858 un abogado británico y egiptólogo aficionado llamado Alexander Henry Rhind.
Como sea, la escritura permite no solo registrar palabras, sino que también números. Y entonces se pueden realizar cálculos más complejos que unas simples sumas y restas utilizando guijarros, semillas u otros objetos similares. Se podía, y se hizo, tal como descubrió en 1858 un abogado británico y egiptólogo aficionado llamado Alexander Henry Rhind. Sin embargo Rhind no había llegado a Egipto con tal propósito, sino que buscando un clima más benigno para su delicada salud. Claro que no paso mucho antes de que él también se sintiera atraído por los misterios de aquella civilización milenaria y comenzara a realizar sus propias excavaciones y a visitar los mercados de antigüedades en busca de reliquias que pudieran llamar su atención. Y fue precisamente visitando el mercado de Luxor que dio con un papiro particular, que luego vendría a ser conocido como el “Papiro de Rhind”.
Sin embargo Rhind no había llegado a Egipto con tal propósito, sino que buscando un clima más benigno para su delicada salud. Claro que no paso mucho antes de que él también se sintiera atraído por los misterios de aquella civilización milenaria y comenzara a realizar sus propias excavaciones y a visitar los mercados de antigüedades en busca de reliquias que pudieran llamar su atención. Y fue precisamente visitando el mercado de Luxor que dio con un papiro particular, que luego vendría a ser conocido como el “Papiro de Rhind”. Con seguridad la inmensa mayoría de quienes hayan sido educados en el seno de la sociedad occidental conocerán el relato bíblico de la Creación, aquel que aparece descrito en el libro del Génesis. En él Dios crea el cielo, la tierra, los mares y a todas las especies de seres vivos que los habitan, en tan solo seis días. Tal visión del origen del Universo llegaría a ser la que predominaría en el pensamiento occidental durante largos siglos, pero finalmente se vería desafiada y reemplazada por las explicaciones ofrecidas por una nueva forma de entender los fenómenos naturales; la Ciencia.
Con seguridad la inmensa mayoría de quienes hayan sido educados en el seno de la sociedad occidental conocerán el relato bíblico de la Creación, aquel que aparece descrito en el libro del Génesis. En él Dios crea el cielo, la tierra, los mares y a todas las especies de seres vivos que los habitan, en tan solo seis días. Tal visión del origen del Universo llegaría a ser la que predominaría en el pensamiento occidental durante largos siglos, pero finalmente se vería desafiada y reemplazada por las explicaciones ofrecidas por una nueva forma de entender los fenómenos naturales; la Ciencia. Una idea semejante se puede observar en la leyenda griega de Prometeo. Esta vez es Zeus quien se opone a que los hombres adquieran el conocimiento del fuego (que en verdad simboliza a todos los otros conocimientos), precisamente por temor a que se convirtieran en una amenaza para su dominio del Mundo. Es de hecho su deseo mantenerlos en el frío y en la oscuridad. Pero Prometeo desafía al rey de los dioses y roba para los mortales aquel secreto. Zeus, por supuesto, está enojado. Manda a encadenar al desobediente Prometeo en los confines de la Tierra, y allí sufre un castigo terrible; cada día un águila le devora sus entrañas, las cuales se le regeneran durante la noche. Mucho, mucho después Hércules liberaría al desdichado, pero esa es otra historia.
Una idea semejante se puede observar en la leyenda griega de Prometeo. Esta vez es Zeus quien se opone a que los hombres adquieran el conocimiento del fuego (que en verdad simboliza a todos los otros conocimientos), precisamente por temor a que se convirtieran en una amenaza para su dominio del Mundo. Es de hecho su deseo mantenerlos en el frío y en la oscuridad. Pero Prometeo desafía al rey de los dioses y roba para los mortales aquel secreto. Zeus, por supuesto, está enojado. Manda a encadenar al desobediente Prometeo en los confines de la Tierra, y allí sufre un castigo terrible; cada día un águila le devora sus entrañas, las cuales se le regeneran durante la noche. Mucho, mucho después Hércules liberaría al desdichado, pero esa es otra historia.
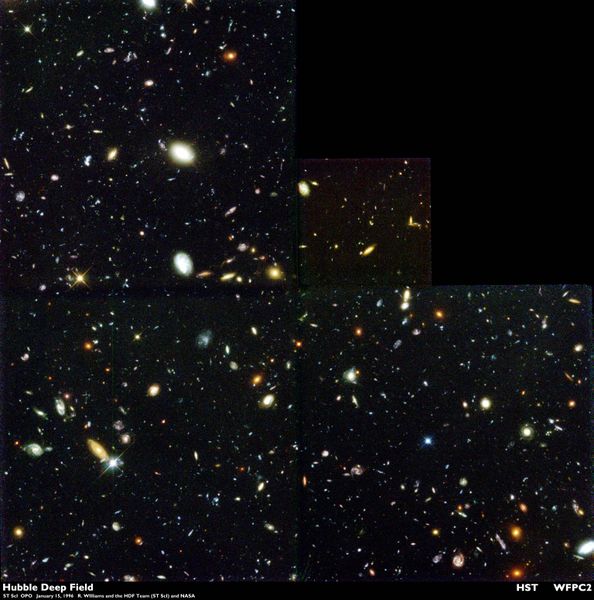
 El Team TauZero ha completado el procesamiento de 200.000 créditos en el proyecto SETI@Home.
El Team TauZero ha completado el procesamiento de 200.000 créditos en el proyecto SETI@Home.
